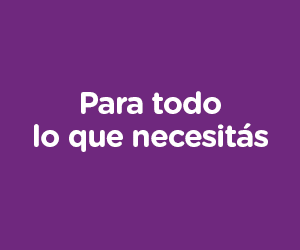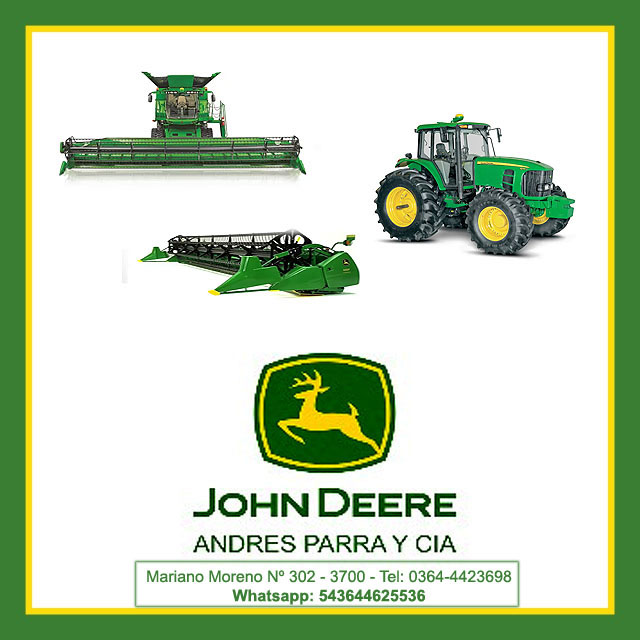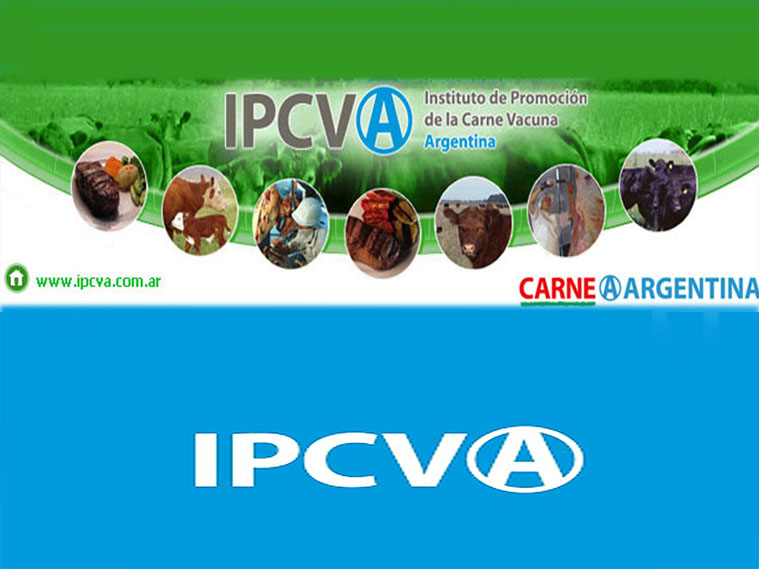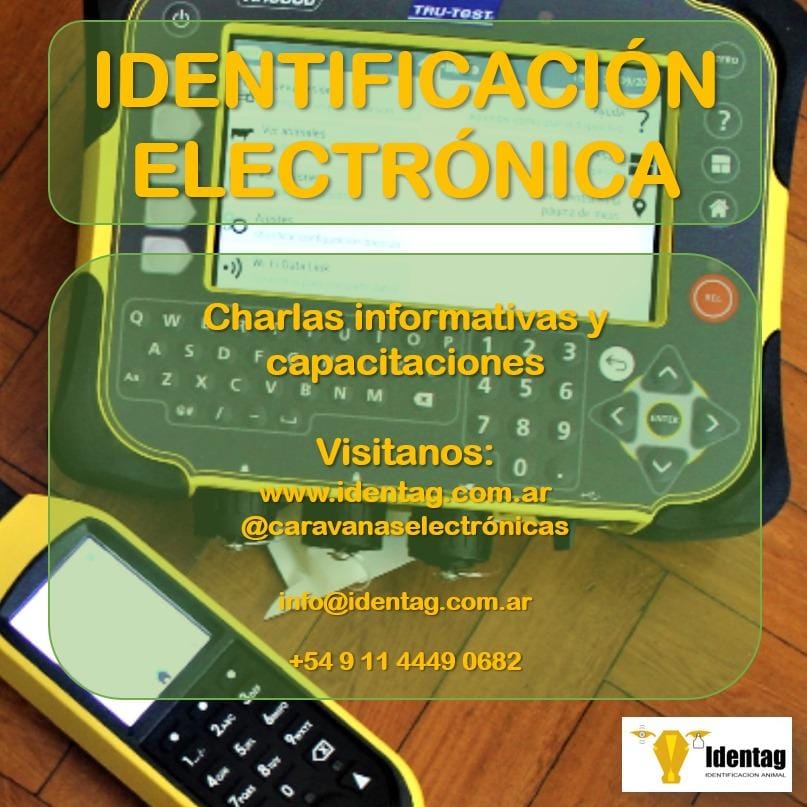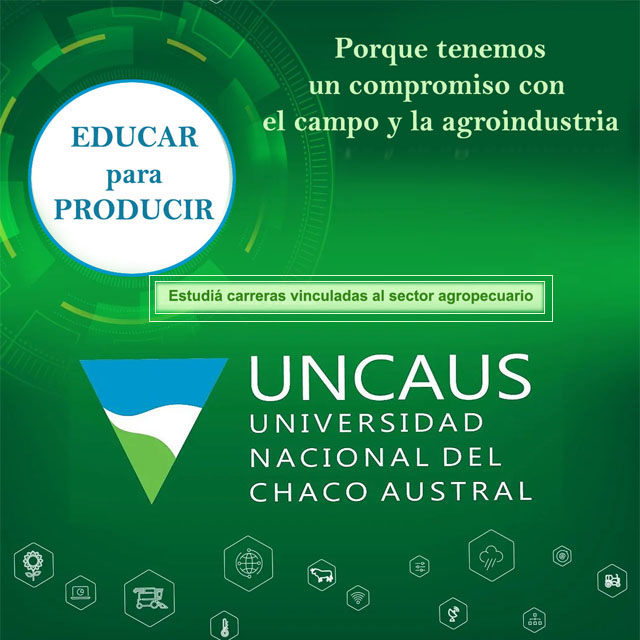La Educación financiera en el agro es clave para el desarrollo de un programa productivo, pero encuentra una limitante: “No se enseña en las escuelas ni en las universidades, y eso es lo más grave”.
Leonardo Fogar es ingeniero agrónomo, hijo de productor, él también es productor y además es asesor financiero. Con una mirada integral del sector agropecuario, Fogar plantea una necesidad urgente: incorporar la educación financiera como una herramienta clave para el desarrollo productivo.
En una larga charla mantenida con el programa Agroperfiles Radio, dijo que “lo primero que hay que entender es que la educación financiera no es un concepto duro”.
Dijo que es un conjunto de conocimientos y prácticas que vamos aprendiendo de forma dispersa a lo largo de la vida”, explicó. Y agregó: “Lo más grave es que no se enseña ni en las escuelas ni en las universidades”.
“Tener una mente abierta”
Fogar remarcó que un componente fundamental, aunque muchas veces ignorado, es la educación emocional: “Juega un papel muy importante en cómo uno ordena sus finanzas, desde la microeconomía del hogar hasta la administración de una empresa. Saber controlar las emociones y mantener una mentalidad abierta al aprendizaje constante es esencial”.
Advirtió que muchas personas siguen gestionando sus finanzas como hace veinte años, sin adaptarse a los cambios económicos, políticos y sociales. “Cuando las condiciones cambian, pero uno sigue haciendo lo mismo, el resultado también cambia… y no siempre para bien”, advirtió.

Desde una perspectiva más técnica, Fogar explicó que la educación financiera también incluye conceptos de planificación, administración y herramientas del sistema financiero como bonos, acciones, CEDEARs, plazos fijos y fondos comunes de inversión. Sin embargo, aclaró que antes de llegar a estas instancias, cualquier empresa, por más pequeña que sea puede aplicar principios básicos de gestión económica y financiera.
“Gestión económica es registrar todo lo que ingresa y egresa, los gastos variables, el precio por la cantidad. Muchas veces, esa tarea administrativa recae en el propio productor. No se necesita invertir en la bolsa para ordenar las cuentas de la empresa”, puntualizó.
Las generaciones y sus diferencias
Uno de los aspectos clave para comprender cómo evoluciona la producción agropecuaria y el pensamiento empresarial en Argentina es analizar las diferencias entre generaciones. Así lo plantea el ingeniero agrónomo y asesor financiero Leo Fogar, quien destaca que entender estas brechas es fundamental para proyectar el futuro del sector.
“La mayoría de los empresarios agropecuarios y dueños de la tierra pertenecen a la generación X o a la de los baby boomers, es decir, personas mayores de 42 años. Luego venimos los millennials, como yo, que estamos entre los 30 y 40 años, y después las nuevas generaciones: centennials y alfa”, explicó Fogar.
Conocimiento productivo
Durante décadas, el conocimiento productivo se transmitía de generación en generación. “Mi papá, productor, aprendió a producir de mi abuelo, y yo aprendí de mi papá. Así funcionaba: una línea directa de transmisión de saberes basada en la experiencia familiar y regional”, comentó. Sin embargo, con el avance tecnológico, ese esquema empezó a transformarse.
“Mi generación vivió la transición. Pasamos de no tener celulares a los mensajes de texto, el acceso a internet, WhatsApp, y hoy tenemos al alcance de la mano herramientas que antes eran impensadas: podemos consultar datos técnicos, precios de mercados, y acceder a entrevistas, informes económicos y capacitaciones en línea. Antes, el único conocimiento externo que tenía un productor era el que le acercaba el ingeniero agrónomo o el INTA”, señaló.
El acceso a la información
Este acceso a la información también marcó una diferencia en la forma de pensar y comunicarse. Mientras que generaciones anteriores solían ser más reticentes a compartir conocimiento por temor a la competencia, los más jóvenes impulsan una lógica colaborativa.
Fogar puso un ejemplo personal para graficar el contraste generacional: “Tengo una hermanita de 16 años, hija de mi papá, que tiene más de 60. Esa diferencia generacional es enorme. Ella, como centennial, se comunica con el mundo a través de plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat. No mira televisión, no consume medios tradicionales. En cambio, para nuestros padres, el acceso a la información era mucho más limitado, y eso condiciona también cómo entienden y transmiten el conocimiento”.
Este cambio cultural también atraviesa a los hijos de productores y empresarios de todos los sectores. “El productor tradicional muchas veces sigue viendo al otro como un competidor, mientras que las nuevas generaciones están más abiertas al intercambio. Entienden que compartir conocimiento potencia a todos los involucrados”, afirmó.
Conceptos a la actividad agropecuaria
Consultado sobre cómo aplicar estos conceptos a la actividad agropecuaria, Leonardo Fogar fue contundente: el contexto actual exige una mirada más amplia sobre la rentabilidad y una profunda adaptación mental frente al cambio.
“La mayor parte de la rentabilidad está en el valor agregado. Pero muchas veces quienes están al frente de las empresas agropecuarias, personas mayores, de generaciones anteriores, no están preparados para adaptarse a los cambios vertiginosos que estamos viviendo”, afirmó.
Fogar explicó que hasta hace poco tiempo, era posible obtener altísimas rentabilidades con inversiones relativamente bajas. “Hubo momentos en los que con mil dólares podías generar una rentabilidad del 30, 40 o hasta 100%. Esto pasaba por factores macroeconómicos muy particulares: tasas altas, brecha cambiaria, cepo… cosas que hacían que los márgenes en dólares fueran desproporcionados. Eso ya no es así. Hoy, para obtener la misma rentabilidad que antes, hay que triplicar el capital invertido”, remarcó.
Un cambio de paradigma
Ese cambio de paradigma, aseguró, requiere un nuevo enfoque por parte de los empresarios del sector. “Hoy se habla de que el productor o el empresario no ‘desenfunda’ los dólares. Y es lógico: hay temor, hay incertidumbre. Pero también hay una resistencia generacional al riesgo. La persona más joven es más versátil, analiza las oportunidades con otra lógica. Si ve que hace seis meses la soja estaba estancada, puede decidir vender y buscar rendimiento. Las generaciones mayores, en cambio, muchas veces optan por esperar… por miedo a lo desconocido”, explicó.
Para Fogar, esa diferencia de mentalidad se vincula directamente con la falta de una cultura de aprendizaje continuo. “En la escuela y en la universidad no nos enseñan a aprender constantemente. Nos preparan para ser empleados, para terminar una carrera y empezar a trabajar como si ya estuviéramos completos. Pero nadie te dice que afuera te espera un mundo cambiante donde tenés que seguir formándote todos los días”, afirmó.
Y añadió: “Nos enseñan a ser técnicos, pero no nos enseñan habilidades blandas: cómo hablar con un cliente, cómo negociar con un proveedor, cómo comunicarte con tu propio padre en la empresa familiar. Esas cosas no están en los programas de estudio, pero son clave para adaptarse al cambio”.
Fogar dio ejemplos personales: “Mi papá, que terminó solo la primaria, no está acostumbrado a escuchar podcasts, leer libros o formarse en temas como finanzas, educación emocional o política. No es su culpa, es una cuestión de época. Pero eso pone de relieve la importancia de que quienes hoy entienden la necesidad de cambiar el chip tengan la voluntad de seguir aprendiendo. Porque la formación no termina nunca”.
La comunicación institucional
Más allá de los aspectos técnicos, financieros o generacionales, Leonardo Fogar también hizo hincapié en la importancia de la comunicación institucional y el acceso a la información como herramientas de gestión. “Cuando se trata de temas legales o institucionales, por supuesto que hay que emitir resoluciones, documentos y comunicados.

Pero en el mientras tanto, hay que comunicar. Usar redes sociales, medios de comunicación, hablar con la gente del sector. Muchas veces un ministerio está trabajando sobre un tema, pero como no lo comunica, la gente sigue reclamando”, afirmó.
En este sentido, valoró el cambio que trajo consigo la nueva gestión de gobierno: “Hoy muchas decisiones se comunican de forma inmediata a través de Twitter, y luego se replican en otras redes o en medios tradicionales. Antes eso no pasaba. Hoy vemos capturas de tweets en los programas de televisión. La dinámica cambió”.
El rol de los jóvenes
Fogar también se refirió al rol que ocupan los jóvenes dentro de las empresas familiares del agro y cómo muchas veces se ven relegados. “Es muy común ver productores con hijos de 20 o 25 años que están esperando que el padre les diga qué hacer. No opinan, no participan activamente. Y no es por falta de capacidad, sino porque el mando no se suelta”, explicó. “Conozco muchos casos de personas de 30 o 40 años que trabajan en el campo con sus padres, que ya tienen 60 o 70, y siguen haciendo exclusivamente lo que dice la generación anterior. No hay apertura para el cambio. A veces recién se accede a la toma de decisiones cuando esa persona mayor ya no está”.
El debate se amplió con la participación de oyentes. Una mujer preguntó si estas ideas se aplican también a pequeños emprendimientos como carnicerías o panaderías. Fogar fue claro: “Sí, y no sólo a emprendimientos. También a personas en relación de dependencia. Llevar un registro de ingresos y egresos, planificar gastos, ahorrar… Todo eso es parte de la gestión económica personal. No importa el tamaño de la actividad”.
La crisis del sistema previsional
Uno de los temas más sensibles surgió a partir de otro oyente que se refirió a la crisis del sistema previsional en Argentina. Fogar opinó con sinceridad: “Lamentablemente, la mayoría de las personas no quieren ver que el sistema previsional está en crisis. Dos tercios de los jubilados actuales no hicieron aportes, y los que sí aportaron ven cómo su dinero se divide entre más beneficiarios, con ingresos que pierden valor por la inflación y la devaluación”.

En este punto, Fogar fue categórico: “El productor agropecuario nunca pensó en jubilarse. Produce hasta el último día. Pero hoy el desafío es otro: tenemos que empezar a pensar cómo sostenernos en el futuro. Yo trabajé dos años y medio en relación de dependencia, hice mis aportes, pero entendí que ese sistema no me va a garantizar una vejez digna. Por eso, uno tiene que generar su propia fuente de ingresos para el futuro”.
Fogar cerró con una reflexión: “La diferencia no es si uno tiene un título universitario o no. El problema es que no nos enseñan a aprender durante toda la vida. Hoy, el verdadero capital es la capacidad de seguir formándose, de adaptarse y de actuar con inteligencia emocional en medio de los cambios. Esa es la clave para sostener cualquier actividad productiva, hoy más que nunca”.