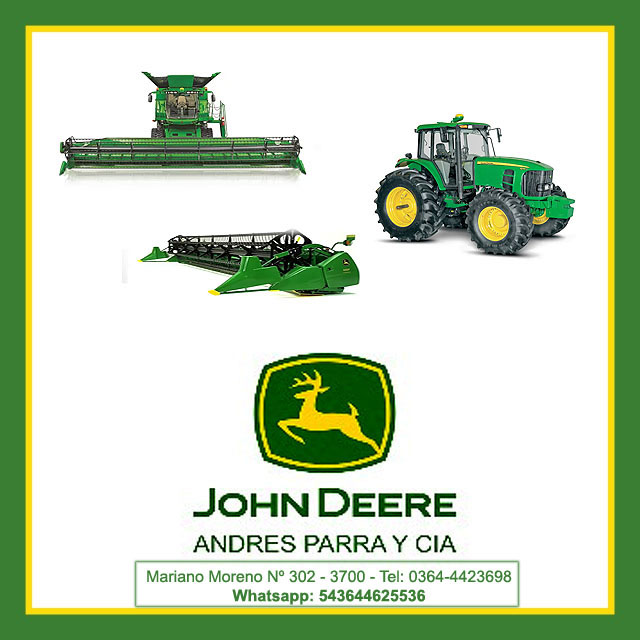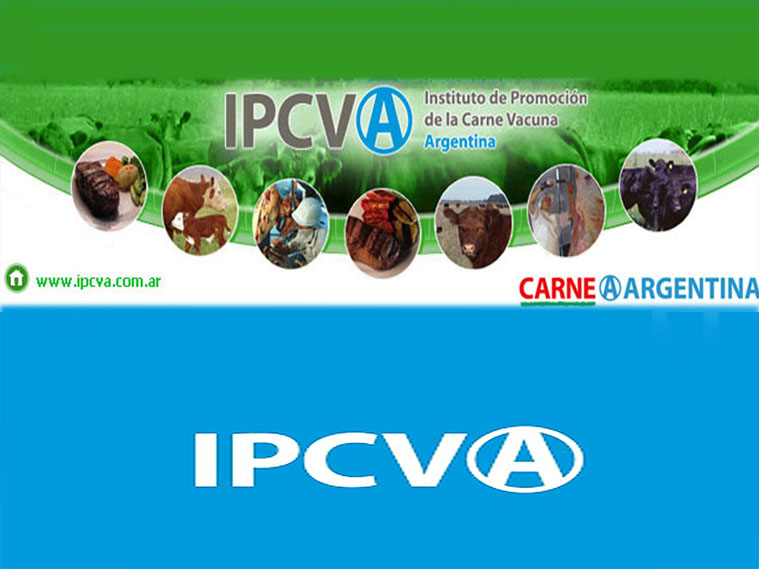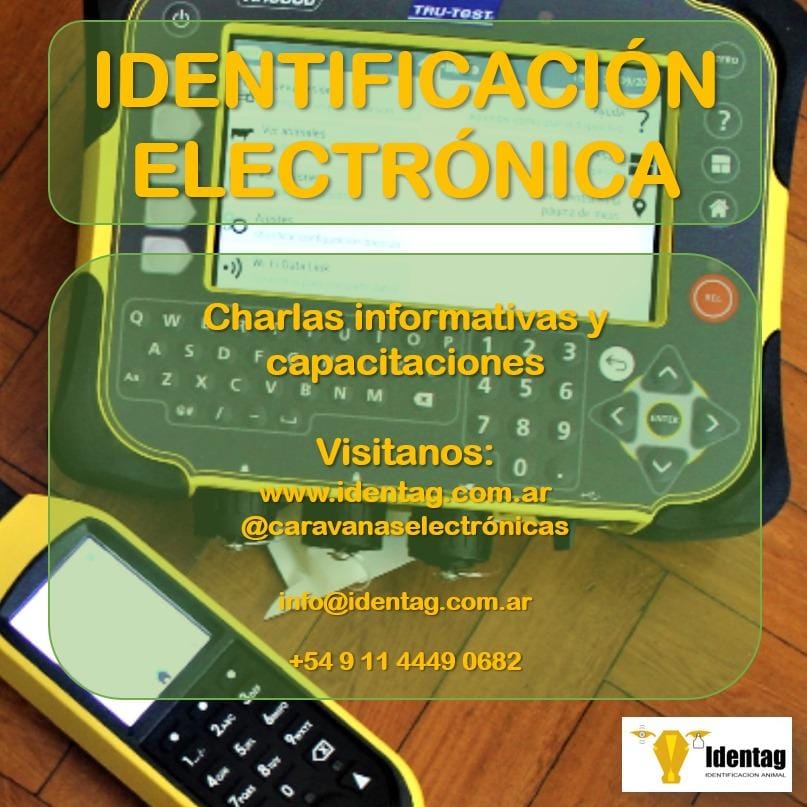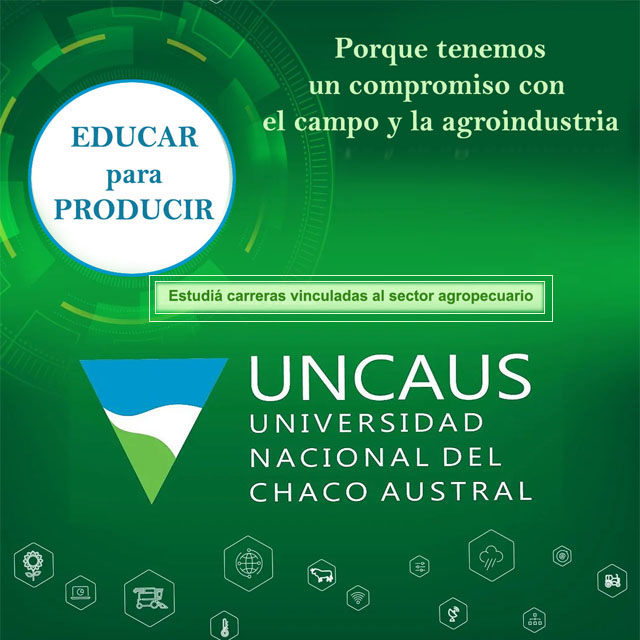Por Luis Casas (*)
Desde el año 2012, en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas, denominada Río +20, se comenzó a profundizar el concepto de calentamiento global debido a la acumulación de gases denominados de efecto invernadero, porque se acumulan en la parte superior de la atmósfera, impidiendo la salida de los rayos solares que rebotan sobre la superficie de la tierra.
Pasaron 13 años, y no se tomaron las previsiones correspondientes para el sector agropecuario, que en numerosos “papers” del IPCC (Panel Internacional para el Cambio Climático), vienen informando de cómo el incremento de las temperaturas impactará en las diversas actividades económicas del hombre: y una de las principales es el agro.
Desde las diferentes gestiones de gobierno provincial, nunca se ha tomado las previsiones para mitigar o adaptarse a estos cambios, que hoy están con nosotros y que persistirán en diversas formas y gradualidades.
Nuestra región fisiográfica, denominada “Parque Chaqueño”, es una llanura cubierta por pastizales y árboles, en diferentes proporciones, de acuerdo a los espacios geográficos longitudinales, relieve y tipos de suelos, que naturalmente tenía una dinámica de avances del monte sobre la pampa (cuando había sequías y/o incendios) o de la pampa sobre el monte cuando se presentaban épocas húmedas.
Esta dinámica fue alterada por la actividad agrícola del hombre, en dos sentidos: incrementando las pampas a través de la eliminación de los montes ó impidiendo el avance de los renovales (reduciendo su expansión). Hemos aplicado la misma lógica que las épocas secas del Parque Chaqueño, cortando la dinámica hídrica y la resiliencia de los suelos, ante la misma.
Esto se traduce en menor capacidad de los suelos en retener humedad, menor producción de corrientes húmedas en el aire por el dosel de los árboles (sumatoria de copas que generan un tapiz vegetal fotosintético), mayor potencialidad para la auto-ignición de herbáceas secas (incendios de pastizales), mayores impactos de la alta heliofanía (insolación) debido a que no existen barreras húmedas en la atmósfera, en síntesis estuvimos acelerando los procesos negativos que van degradando el funcionamiento del Parque Chaqueño, llevándolo a la tipología de “desierto” (Si ponen el dedo en un globo terráqueo, sobre J.J.Castelli y le dan la vuelta, girando sobre la misma latitud, van a pasar por sobre desiertos en el continente africano y Oceanía). Lo único que nos mantiene, sin ser desierto, son los árboles del Parque Chaqueño (estabilizadores de suelos).
En declaraciones periodísticas, el señor ministro de la Producción, clama por trabajar para encontrar fuentes de financiamiento para la próxima campaña agropecuaria. Algunos nos preguntamos: ¿con qué garantías, voy a salir a buscar financiación?.
Hipotecar la superficie agrícola, no se puede, ni se debe. El presupuesto provincial como garantía para la emisión de bonos o letras, ya está utilizado. Un aporte generoso y reparador del gobierno nacional, para eso no hay plata.
El Parque Chaqueño, como la naturaleza misma, siempre tiene la solución. Veamos cómo.
Un equipo de investigación -del que participaron más de 200 instituciones de Ciencia y Tecnología de 45 países- determinó que el almacenamiento actual de carbono forestal es de 328 gigatoneladas. La información generada cuantifica y pone en valor el aporte de los bosques en su rol de mitigación al cambio climático.
En este sentido, “el INTA aportó información a través de parcelas permanentes en bosques de lenga y ñire de la Red ‘Parcelas de Ecología y Biodiversidad de ambientes naturales en Patagonia Austral’ (PEBANPA)”, y agregó: “La información generada es importante ya que cuantifica el aporte de los bosques del mundo en su rol de mitigación al cambio climático”, acá nos tenemos que preguntar y nuestro Parque Chaqueño? Lo estamos estudiando?. Paraguay si, y está muy avanzado.
La mayoría del almacenamiento actual de carbono forestal (61 %) se encuentra en regiones boscosas en las que la gestión y la conservación sostenibles pueden promover la captura de carbono a través de la recuperación de ecosistemas degradados, y el restante 39 % corresponde a regiones en las que los bosques han sido eliminados o fragmentados.
Como conclusión del trabajo, se destaca que “a nivel global los modelos predijeron que el 69 % del carbono de árboles vivos se encuentra en regiones tropicales, mientras que las regiones templadas, boreales y secas representan el 18 %, 11 % y 1 % respectivamente”.
(link: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06723-z)
Nuestro Parque Chaqueño, para el estudio es considerado bosques templados, es decir se encuentra activamente participando de la producción de 14 Gt de Carbono. En noviembre de 2019, el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), aprobó un desembolso inicial de 50 millones de dólares americanos, en reconocimiento a los esfuerzos exitosos de Paraguay, que tiene el segundo ecosistema forestal más grande de América del Sur, por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la deforestación y la degradación forestal entre 2015 y 2017 (https://infona.gov.py/).
¿Cuánto corresponde al Parque Chaqueño Austral (sito en Argentina) y al Local (sito en la Provincia del Chaco)?. Si respondemos rápidamente a esta pregunta, vamos a obtener la respuesta de cómo conseguir ingresos para la campaña agropecuaria actual y futuras.
Estimativamente, tomando como referencias cálculos estándar internacionales, una hectárea de bosque templado de nuestras especies nativas, de madera de alta densidad (duras) puede fijar aproximadamente 20 Tn de C/Ha/Año (dato concreto, el bosque de espinal de Entre Ríos captura, entre 1,15 a 4,95 Tn de C/ha/año –
Fuente: Estimación del contenido y captura potencial de carbono en la biomasa arbórea de bosques nativos del Espinal de Entre Ríos, Argentina).
Si logramos certificar esas 20 Tn e ingresar al mercado de bonos de carbono, a un valor de u$20/Tn de C fijada, obtendríamos un valor de nuestras 4.5 millones de has de monte nativo, la suma de: u$ 1.800 millones. Señor Ministro, no piense más, la solución está en la Provincia, en sus Montes, solamente hay que ponerse a trabajar.-

(*) Luis Casas, es ingeniero agrónomo. Especialista en Agronegocios y Alimentos, Técnico Taxonomía de Suelos, Mtdo. en Gestión Ambiental.